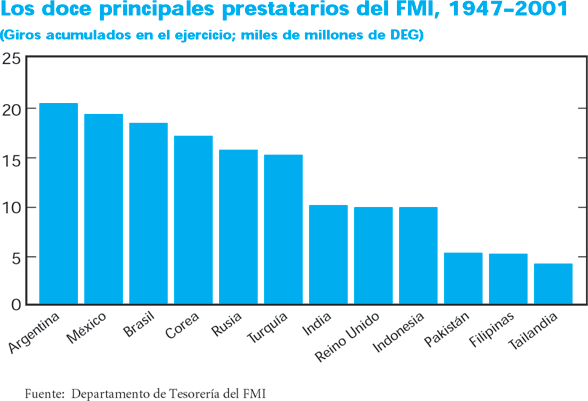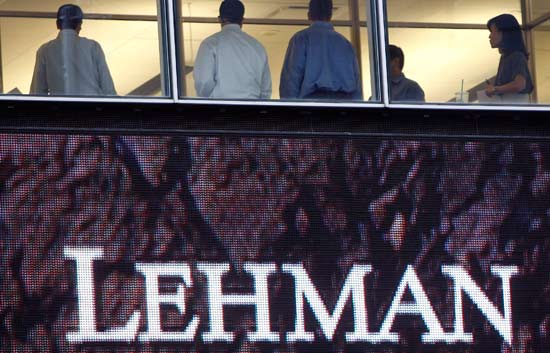¿Ayudas?
El FMI es una institución financiera, no de desarrollo. No realiza préstamos a largo plazo, sino a medio y corto, los cuales deben ser devueltos de forma “preferente” respecto a otros préstamos públicos o privados que un determinado país pueda tener suscritos. Los créditos que otorga la institución son “de carácter condicional y dependen de que el país prestatario interesado adopte las medidas contempladas para corregir el problema de balanza de pagos”, especifica la propia organización. Además, de su decisión depende también que un país necesitado de liquidez reciba fondos de otras instituciones, como el Banco Mundial o la Unión Europea, ya sean públicas o privadas.
Artículos relacionados:
Hasta 1996, cuando entró en vigor la Iniciativa para los Países Altamente Empobrecidos (PPME), el FMI no había puesto en marcha ninguna medida específica para el alivio o la cancelación de la deuda de los países pobres. Cuando al fin se hizo, el objetivo era evitar que estos tuvieran que enfrentar una deuda insostenible, imposible de afrontar. En 1999 se acordó la puesta en marcha de la iniciativa PEAE reforzada (PPME II). Este segundo decreto incluía Estrategias de Reducción de la Pobreza, con el objetivo de que los recursos que un determinado país se ahorraba por la iniciativa PEAE en concepto de deuda se destinasen a la puesta en marcha de medidas para paliar la pobreza, como salud y educación. Sin embargo, para acceder a estas ventajas, el país en cuestión debe acatar las políticas económicas dictadas por el FMI. Es decir, privatizaciones, liberalización de los mercados de capitales, subida de los tipos de interés y apertura de los mercados.En 2004, eran 27 los países que se beneficiaban de esta iniciativa. Sin embargo, según el Observatorio de Deuda en la Globalización, la deuda cancelada gracias a esta iniciativa hasta finales de 2002 no llegaba al 10% de la deuda total que los países muy empobrecidos tienen con el FMI y “es inferior al 2% de la deuda total que todos los países de la periferia tienen con el FMI”.
En 2005, el G8 (a excepción de Rusia) decidió también aliviar la deuda que los países más pobres tienen con ellos debido a préstamos concedidos por el FMI y el Banco Mundial. Para ello, estos países debían cumplir una serie de condiciones: “afrontar la corrupción, impulsar el desarrollo del sector privado” y eliminar “los obstáculos a la inversión privada, tanto local como extranjera”. El periodista inglés George Monbiot criticó que se esgrima la corrupción como motivo para no ayudar a un país, cuando el G8 apoya a otros gobiernos corruptos. Como los de Ruanda y Uganda, responsables de un saqueo de minerales en el este del Congo que ya ha costado cuatro millones de vidas, pero, sin embargo, citados por los Gobiernos occidentales como practicantes de la “buena gobernanza”. “Incluso, Gran Bretaña ha rechazado condicionar la ayuda oficial al desarrollo a estos países a su retirada de la RDC”, añade Monbiot. “Cuando los ministros de finanzas dicen “buena gobernanza” y “eliminar los obstáculos a la inversión privada”, lo que realmente quieren decir es comercialización, privatización y liberalización del comercio y los flujos de capital, critica.
En 1.973, se ofrecían a los países pobres préstamos al 3% de interés. Ocho años después, las tasas de interés aumentaron hasta el 16%, y durante esa década se produjo la quiebra de numerosos países del Tercer Mundo. En medio de la crisis que sacudió al este de Asia a finales de los 90, Japón había propuesto la creación de un Fondo Monetario Asiático, el cual suministraría liquidez a los países afectados, pero EEUU y el FMI se negaron a que existiera una institución que acabara con el monopolio del Fondo.
A finales de los 80, el FMI y el BM presionaron a Uganda para que eliminara la gratuidad de la sanidad y la educación pública. Pero el presidente Museveni se vio obligado a reinstaurar ambos servicios públicos ante el descontento social. A causa de ello, según el periodista inglés George Monbiot, “el Banco Mundial y el FMI –cuyo control está en manos de los países del G8– estaban furiosos. En el encuentro de donantes de abril de 2001, el jefe de la delegación del Banco dejó claro que, como resultado del cambio de política, ahora veía al ministro de salud como una “mala inversión”.
En 1997, el FMI se empeñó en llamar la atención a Etiopía, cuyo presidente, Menes Zenawi, tras haber sacado al país de una enorme crisis, gastaba el dinero que recibía mediante préstamos en construir escuelas y hospitales, en vez de reservar parte del mismo como reservas. Por ello, el Fondo acabó retirándole la ayuda. Según afirmó Stiglitz en El malestar en la globalización, el objetivo del FMI era “que Etiopía abriese sus mercados financieros a la competencia occidental y dividiese su mayor banco en diversas fracciones, que difícilmente soportarían a competidores como Citybank o Travelers”. Algo a lo que, menos mal, Etiopía se negó.
Entre 1.992 y 1.993, el Fondo presionó a Ecuador para que privatizara empresas estatales y elevara los precios de los combustibles, la energía eléctrica y la telefonía. En esa época, la deuda del país creció de manera desorbitada. Los préstamos que el país recibió no se utilizaron en beneficio del mismo, sino que fueron utilizados como “un mecanismo de los bancos internacionales para saquear los recursos del país”, según Karina Sáenz, auditora del actual Gobierno ecuatoriano sobre la deuda. Según su informe, gran parte de la deuda actual del país es ilícita. El presidente Rafael Correa, que ordenó auditar la deuda del país desde 1976 hasta el año 2005, afirma que no será pagada porque es “ilegítima, corrupta e ilegal”, y la Fiscalía del Estado iniciará un juicio en tribunales internacionales para denunciarla.
En 1898 se acuñó por primera vez el concepto de deuda odiosa, durante la celebración de un tratado de paz entre EEUU y España acerca de la responsabilidad por el pago de la deuda cubana contraída bajo el régimen colonial español. Los bancos españoles habían prestado un dinero a los mandatarios cubanos que estos no habían utilizado en provecho de la población. Las autoridades de norteamericanas argumentaron durante el litigio que, si el pueblo de Cuba no había sido beneficiado, no existía deuda pública. Y Cuba no tuvo que pagar nada.
Varios jueces y árbitros internacionales utilizaron desde entonces este concepto a la hora de resolver los conflictos en los que se cuestionaba la obligación de pagar una deuda pública cuando un Gobierno que sucedía a otro la heredaba. En estos litigios se estableció que tales deudas son repudiables y, por tanto, no deben ser pagadas. Veinte años después, el profesor ruso de Derecho Nahum Sack, afirmó en un libro suyo (Les effets de transformations des États sur leur dettes publiques et autres obligations financières) que, en principio, las deudas heredadas debían ser asumidas como propias por los nuevos gobiernos o soberanías, ya que trataba de obligaciones contraídas por un Estado que se había beneficiado de ellas. Sin embargo, la norma no era exigible cuando el dinero prestado no había tenido como destino las necesidades de la nación, sino, por el contrario, había sido utilizado por un régimen despótico en beneficio propio y bajo el conocimiento del acreedor.
En 1.923, el ex presidente de Costa Rica, Federico Alberto Tinoco Granados, abandonaba el país con 100.000 dólares. Además, había otorgado durante su mandato otras cantidades a familiares y amigos, de manera que el monto total recibido mediante préstamos alcanzó los 250.000 dólares. Dinero prestado por el banco inglés Royal Bank of Canada. Varios años después, el banco pretendió que el país abonara la deuda, pero su presidente, Francisco Aguilar Barquero, se negó y el asuntó acabó en los tribunales. Gran Bretaña presionó en las instituciones internacionales para lograr el pago a la empresa. El árbitro del conflicto fue el ex presidente norteamericano William Howard Taft, quien argumentó que la deuda era privada y no pública, al no existir un “público” beneficiario de la misma. De esta manera, Costa Rica fue eximida de su pago.
Participación española
España utiliza dos mecanismos destinados, en principio, a aliviar la deuda de los países pobres y acabar con la pobreza. Son los créditos FAD (Fondos de Ayuda al Desarrollo) y los seguros CESCE (Compañía Española de Seguros de Crédito a la Exportación). Los primeros son recursos que se otorgan a los países empobrecidos con la condición de que se destinen a la compra de bienes y servicios españoles. Por su parte, los seguros CESCE compensan a las empresas españolas ante el impago por parte de otras empresas o Estados que las hayan contratado para realizar alguna labor fuera de España. En este caso, el Estado español cubre parte de las pérdidas, y convierte la deuda contraída con la empresa española en deuda pública. “Así, en caso de que la operación resulte fallida, CESCE paga a la empresa exportadora española prácticamente la totalidad del importe de la operación, por lo que esta sale casi indemne del impago. Finalmente, CESCE acabará reclamando la deuda originada por este impago a la administración del país dónde se realizó la importación”. De esta manera, lo que inicialmente era una deuda privada entre un exportador español y un importador de un país periférico acaba convirtiéndose en deuda pública entre estados, critica el Observatorio de Deuda en la Globalización (ODG).
-->
Las cifras de ambos proyectos son consideradas como Ayuda Oficial al Desarrollo, denuncia ODG, cuando en torno a la mitad de los recursos que se otorgan por estos mecanismos retornan a nuestro país en concepto de deuda e intereses. Según esta organización, de esta manera “la política española de gestión de la deuda prioriza claramente los intereses empresariales españoles por encima de los compromisos internacionales de erradicación de la pobreza” a través de ambos mecanismos. Critica que, durante los ocho años de Gobierno del Partido Popular (1996-2004), se incrementó notablemente su uso, algo que continúa ocurriendo ahora con el ejecutivo socialista de Rodríguez Zapatero. Así, el volumen de ayudas CESCE ha aumentado en un 105%, y el de los créditos FAD en un 33% desde 1996. “Sólo en el año 2000, año de importantes movilizaciones en todo el Estado y en todo el mundo a favor de la abolición de la deuda externa, la Administración de Aznar ingresó una cantidad por servicio de la deuda 7 veces superior a las cancelaciones de deuda que ella hizo. Atendiendo a estos datos nos tendríamos que preguntar quién está financiando a quién”, concluye ODG.
Críticas a la institución
“Los países endeudados se ven obligados a destinar gran parte de sus presupuestos a pagar la deuda, de manera que no pueden realizar inversiones en infraestructuras, sanidad o educación”, lo cual les impide abandonar la pobreza, afirma Alberto Acosta, catedrático de la Universidad Central de Ecuador. “El FMI y sus aliados procuran una apertura acelerada de los países subdesarrollados mientras los países ricos, expertos en prácticas proteccionistas, se aprovechan de los mercados desprotegidos. El FMI no ha estado dispuesto a corregir sus equivocaciones, a pesar de haberlas reconocido en repetidas ocasiones. Y tampoco duda en culpar a las víctimas de sus políticas por no haber aplicado la receta completa...”
“Los críticos acusan a la institución de enfocar la economía como si se tratase de un molde para hacer galletas, y tienen razón, opina Stiglitz. Se ha sabido que equipos de trabajo para un país han redactado borradores de informes antes de visitarlos”.
Stiglitz afirmó en su libro Lo que aprendí de la crisis mundial: “Yo fui economista principal del Banco Mundial desde 1996 hasta el mes de noviembre de 1999, durante la más grave crisis económica global en medio siglo. Pude ver cómo el FMI, en tándem con el Departamento del Tesoro de los Estados Unidos, respondió a esa crisis. Y quedé horrorizado”. Para Stiglitz, “está claro que el FMI ha perdido toda su legitimidad política. Sus presiones y recetas hicieron que la crisis asiática fuese mucho peor y condujeron al desastre a países como Argentina”. Por ello, reclama una reforma que permita democratizar la institución.